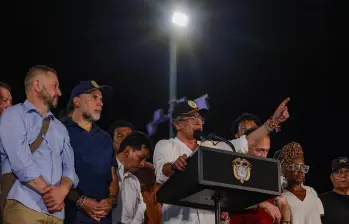Se sabía que los cauces de las vertientes del río Cauca tenían hundimientos por influencia del sistema de fallas del Romeral, y esto provocaba cursos inestables de ríos y quebradas, como caídas pronunciadas en las que podía liberarse una energía enorme y riesgosa.
Se sabía que Salgar, junto a otros siete municipios, presentaba la mayor cantidad de degradación de suelos en el Suroeste por cuenta de la ganadería y la agricultura en zonas ribereñas. También se sabía que la erosión alrededor de la quebrada La Liboriana era tan evidente que eran frecuentes las cárcavas y los desgarres, lo que sumado a la inestabilidad geológica y el impredecible comportamiento de la quebrada convertían la zona en poco apta para habitarse.
Se sabía y quedó escrito tres años antes, en el Plan de Desarrollo, que la alta torrencialidad de la quebrada era una amenaza y que era imperativo ejecutar un plan de reasentamiento de los habitantes del corregimiento Las Margaritas y frenar su expansión. Todo eso se sabía y aún así, hace 10 años, el domingo 18 de mayo de 2015, la furia de la Liboriana alimentada con lodo, piedras, árboles y lluvia arrasó el corregimiento y mató a 104 personas, desapareció a 10 más y damnificó a otras 500. Lo que padecieron ese día las víctimas y sobrevivientes fue un enjambre de deslizamientos y una monstruosa avenida torrencial, el mismo fenómeno en cadena que destruyó la hidroeléctrica Calderas, en San Carlos, en 1990, y que arrasó con Mocoa en 2017 dejando 335 fallecidos.
No fue la primera ni la última vez en Antioquia en que la evidencia para prevenir desastres, ya fuera empírica o científica, quedó de lado y el departamento terminó contando muertos y pérdidas, una y otra vez.
De todos los eventos naturales a los que está expuesta la población antioqueña, los movimientos en masa han sido históricamente los más mortíferos. El artículo de investigación “Geohazard: base de datos por movimientos en masa y avenidas torrenciales en Colombia y el departamento de Antioquia”, publicado en abril pasado, determinó que el 33 % de los movimientos en masa registrados en Colombia ocurrieron en Antioquia.
Con corte en 2023, 3.021 personas murieron en el departamento en medio de movimientos en masa documentados. Es el 73 % de las víctimas mortales registradas en la historia por los dos eventos naturales más recurrentes y dañinos en este territorio.
Por eso es fundamental el estudio que está próximo a socializar el Dagran sobre la Evaluación de la Susceptibilidad, Vulnerabilidad y Riesgo ante Movimientos en masa en Antioquia, una investigación de la Universidad Nacional que por primera vez entregará un inventario completo sobre estos eventos ocurridos en el departamento, con un grado de detalle semejante que permitirá conocer, entre otros datos cruciales, el número de viviendas, instituciones educativas y habitantes expuestos en cada municipio ante el riesgo de estos fenómenos.
El proyecto fue liderado por el geólogo Edier Aristizábal, investigador de la Universidad Nacional y líder del grupo Geohazards. Fue el mismo Aristizábal y su equipo quienes construyeron el estudio sobre avenidas torrenciales, otra herramienta decisiva con la que cuenta el departamento desde 2023 para entender y actuar frente a estos fenómenos torrenciales, que solo entre 1922 y 2017 dejaron 1.000 muertos en Antioquia y que mantienen expuestas a 348.000 personas y 98.000 viviendas, 21.200 de estas en Medellín.
Según explica el profesor Aristizábal, al encontrar los movimientos en masa, ubicarlos en el tiempo y compilar los tipos, detonantes y pérdidas que provocaron les fue posible mediante machine learning, una rama de la inteligencia artificial, proyectar las zonas más vulnerables y los posibles estragos que pueden causar a futuro.
Por qué hay deslizamientos en Antioquia
El profesor Aristizábal dice que cada vez que tiene a cargo una ponencia en el exterior enfatiza en que Colombia, y particularmente Antioquia, son excepcionales laboratorios naturales donde se combinan como en pocas zonas del mundo la actividad geológica, meteorológica y hasta antropológica, como los singulares procesos de expansión urbana de ciudades como Medellín. Pero lo primero es entenderlo de lo gigantesco a lo pequeño.
Colombia está en el Ecuador y eso es sinónimo de lluvias constantes. En la esquina donde se ubica el país, explica el investigador, se encuentran tres placas tectónicas: la placa Caribe que se desplaza desde el norte 20 milímetros al año; la Nazca, en el Pacífico, frente a la franja occidental de América del Sur; y la Sudamericana que atraviesa el subcontinente. El acomodo una encima de otra desencadena un proceso llamado subducción. De esos choques se generan los sismos, las formaciones geológicas y de las fracturas que dejan esas colisiones se forman las fallas.
Por eso Colombia es un país con ocurrencia de sismos en zonas como los Santanderes y Eje Cafetero; y de inestabilidad geológica en gran parte del territorio y particularmente en la región Andina con Antioquia como punto más crítico.
En este punto aparece el papel de las fallas geológicas. A Antioquia la atraviesan dos sistemas de fallas: la Romeral-Cauca, que viene desde Ecuador y cruza todo el Valle del río Cauca y se ramifica en Antioquia, saliendo por el Occidente manifestándose en el Alto del Boquerón, que es de hecho una geoforma esculpida por esa falla.
El otro sistema de fallas es la Palestina –expone Aristizábal– que nace en la Serranía de San Lucas, en la ecorregión del Magdalena-Urabá antioqueño, y desciende hasta el volcán Nevado del Ruiz. De hecho, la cadena volcánica de los nevados del Ruiz, Santa Isabel y El Cisne están sobre esta falla.
Ahora bien, acá hay un punto que el geólogo de la Nacional considera crucial para entender lo que hay detrás de los movimientos en masa. Popularmente la gente suele decir que una falla geológica fue la causante de un deslizamiento, volcamiento o flujo o cualquier otro tipo de movimiento en masa. Pero no es correcto.
La fricción del movimiento de un bloque tectónico respecto al otro libera una energía. Esas ondas trituran y debilitan en un proceso de miles de años las rocas y las montañas. ¿Recuerdan el factor lluvia por estar ubicados en el Ecuador? Acá entra en juego, pues a través de esa roca fragmentada y esa montaña porosa el agua entra con menor resistencia y se acumula. Donde ocurre esto se le llama superficies de falla activas. En teoría, expone Aristizábal, tener dos periodos de lluvias separados en el año debería darle a ese suelo infiltrado la capacidad de regularse, de secarse. Pero cuando aparecen otros ingredientes como el fenómeno de la Niña y sus coletazos, la saturación de los suelos es inevitable y el resultado final de esa enorme cadena de factores y fenómenos es un movimiento en masa. En este caso, entonces, la lluvia es el detonante.
Pero ahí aparece otro error común: no es la cantidad de lluvia que se precipite sobre una zona o la cantidad de roca o cualquier otro material propenso a desprenderse lo que determina principalmente la magnitud de los estragos que pueden ocurrir, sino el grado de exposición y vulnerabilidad de las comunidades y su infraestructura. Qué tan factible es que suceda allí un deslizamiento y qué tan preparados están para reducir los impactos.
Lea también: Alerta por caserío que crece en ribera de la Iguaná
Dónde hay mayores riesgos de movimientos en masa en Medellín y Antioquia
Hablando entonces de zonas con mayor riesgo, detalla el investigador, están el Suroeste, esa enorme franja del departamento influenciada por la cordillera Occidental que limita con el Chocó y por eso es proclive a lluvias frecuentes y también a la actividad geológica, sumado a las grandes poblaciones asentadas. Se encontró en el inventario que en municipios como Salgar, Ciudad Bolívar, Betania, Andes, Urrao, Caramanta, Jardín han sido históricamente zonas de ocurrencia de los llamados enjambres, decenas, cientos y hasta miles de movimientos en masa que ocurren en muy poco tiempo.
También los límites de Caldas y Antioquia, en zona de influencia de la Selva de Florencia, está marcada como un área crítica y de eventos concatenados, como movimientos en masa que arrojan material contra deficientes sistemas de disposición y gestión de agua lo que desencadena avenidas torrenciales. Son eventos particularmente mortales. Después del Valle de Aburrá y Suroeste, en el triángulo entre Sonsón, Argelia y Nariño han ocurrido la mayor cantidad de tragedias de este tipo con víctimas múltiples por evento.
También puede leer: ¿Qué hacer con los pinos y eucaliptos traídos desde hace un siglo para purificar a Medellín?
Pero la región más crítica de todas es el Valle de Aburrá, y en este punto es obligatorio centrarse en Medellín.
La primera tragedia documentada en lo que hoy es la capital antioqueña ocurrió el 23 de abril de 1880. A las nueve de la noche de ese día una avenida torrencial de la quebrada La Iguaná arrasó con el Poblado de Aná, uno de los primeros asentamientos masivos de la ciudad. Fue un desastre advertido con 10 años de anticipación, pero aún así nada valió para evitarlo. El evento mató a 17 personas, a cientos de animales y obligó a cerca de 2.500 personas a reubicarse en lo que hoy se conoce como Robledo. Cientos de familias se salvaron de perderlo todo porque ya habían tomado la decisión por su cuenta de alejarse de la cuenca ante la negligencia de los gobernantes.
Si ese mismo evento ocurriera hoy 16 barrios quedarían a merced de la avenida torrencial. Algunos como El Pesebre o el barrio que se armó en la vía al Túnel de Occidente ante la mirada apática de las autoridades podrían ser arrasados y el agua llegaría a Los Colores y hasta el Estadio. ¿Cuántos muertos dejaría?
Es el ejemplo perfecto para mostrar que la exposición y la vulnerabilidad son las que realmente determinan los impactos de eventos como movimientos en masa y avenidas torrenciales.
Este compilado de datos ilustra en detalle el caso de la capital antioqueña. De acuerdo con el geólogo de la Universidad Nacional, Diego Rendón, las laderas de Medellín están conformadas por una mezcla de sedimentos, materiales finos y bloques de rocas de diferentes tamaños, particularmente de Dunita, un tipo de roca fácilmente erosionable por el agua.
Los asentamientos informales en Medellín constituyen el 9 % del total de su área urbana. El 50 % de todos los deslizamientos ocurridos en Medellín ocurrieron en el nororiente y noroccidente, y el 74 % de los impactos y pérdidas por peligros naturales son inducidos por deslizamientos de tierra vinculados a los procesos de ocupación informal de laderas propensas a este tipo de emergencias, según el estudio Evolución acoplada de una ciudad y deslizamientos de tierra, también obra del profesor Aristizábal, junto a los investigadores Sara Nieto y Ogur Ozturk.
Dos datos globales complementan este escenario preocupante: se estima que las regiones tropicales experimenten precipitaciones extremas un 10 % más intensas por cada 1 °C de aumento de temperatura debido al cambio climático. Además, en 25 años se espera que sean 2.200 millones de personas, el doble de hoy, las que habiten en barrios marginales.
En consecuencia, la conclusión que plantea todo este panorama, según apunta Aristizábal, es que un estudio tan completo como el que estrenará Antioquia sobre movimientos en masa tiene que convertirse en insumo para las actualizaciones y construcciones de los planes de ordenamiento territorial.
En Medellín, por ejemplo, este mapa de exposición, vulnerabilidad y riesgos debe quedar plasmado en las decisiones que tomen la alcaldía de Federico Gutiérrez y el Concejo en la revisión y ajuste del POT que se discutirá en poco tiempo.
Una de las conclusiones del mencionado estudio es que es impostergable que la planificación urbana incluya a las comunidades vulnerables con un enfoque de reducción y gestión del riesgo.
Sin embargo, a pesar de que en Colombia existen desde hace cinco años nuevas leyes para facilitar la identificación, priorización e intervención de barrios marginales, las soluciones más comunes siguen siendo las fáciles (como desalojos y regularizaciones superficiales).
Las últimas grandes transformaciones en cuanto a mejoramiento integral de barrios y formalización de asentamientos irregulares ocurrieron hace ya casi dos décadas. Desde entonces, el factor común de los gobiernos de turno han sido los avances nulos y las metas poco ambiciosas limitadas poco más que a mejorar fachadas y reducir levemente el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.
En términos simples, todo esto se traduce en la obligación de garantizar una habitabilidad en esas zonas hoy informales y en riesgo y al mismo tiempo frenar su expansión. En el caso concreto de Medellín implica por fin poner en marcha los 10 macroproyectos de Áreas de Intervención Estratégica, estancados y olvidados hace una década, y que están diseñados para consolidar barrios marginales con adaptación al cambio climático, con soluciones basadas en la naturaleza como reforestación y restauración de cuencas, instalación masiva de sistemas de recolección de agua lluvia, las llamadas cosechas de agua que habitantes de zonas como la Comuna 8 han puesto en marcha con las uñas y por iniciativa propia.
Adicionalmente, invertir en ciencia. Bello Oriente, el barrio más alto de Medellín, se convirtió en 2022 en el primer barrio informal del mundo en tener con un sistema de alerta temprana para deslizamientos. Esto fue posible gracias a un fascinante desarrollo científico y tecnológico de las universidades Eafit y Leibniz, en Alemania. Funciona con unos tótems enterrados en la montaña que registran los movimientos y los entregan a los científicos en Alemania que en cuestión de minutos emiten alertas distribuidas en todo el barrio. Ese esfuerzo privado en un barrio donde la administración distrital ha adelantado recientes desalojos y evacuaciones, sin lugar a dudas, demuestra que tendría que ser prioridad replicar proyectos similares con inversión pública en toda la ciudad en asentamientos informales.
También es indispensable, concluye Aristizábal, que las evidencias de este nuevo mapa de riesgos impulsen la proliferación de sistemas de alerta temprana comunitaria, una tarea que sí ha hecho bien el Valle de Aburrá y que este 2025 cumple una década salvando vidas.
Según un informe del Banco de la República en 2023, aunque Antioquia es el departamento con más pérdidas humanas y económicas por eventos naturales, no figura ni en los primeros diez departamentos que más invierten en prevención de riesgos. Tener la información para anticipar los riesgos es apenas parte de la tarea. Sin decisiones oportunas ni inversiones, los casos de “se sabía y aún así ocurrió”, como el doloroso caso de Salgar, seguirán sucediendo.