Colaboración especial de Mauricio García Villegas.
En los puentes sobre el río Medellín, hace muchos años, había un letrero que decía: “Si esto no es progreso, entonces, ¿qué es?”.
Los antioqueños, como todos los colombianos suelen identificar el progreso con las obras públicas, a tal punto que valoran a los alcaldes en términos de toneladas de concreto puestas sobre el terreno. Un buen alcalde debe hacer obras públicas, por supuesto, pero el progreso va más allá de eso; a veces, incluso, va en contravía de eso, como cuando se trata de proteger un bosque o un humedal.
La visión de la Medellín del futuro que quiero plasmar en este escrito hace énfasis en esta dimensión inmaterial o, si se quiere, cultural de la ciudad. Son muchos los temas culturales en los que se requieren avances significativos, pero me voy a concentrar en tres de ellos: movilidad, naturaleza y educación.
Movilidad consciente
En Medellín mueren anualmente unas trecientas personas en incidentes viales y casi dos mil resultan lesionadas. El 60 % son motociclistas, en su mayoría jóvenes, y casi el 40 % son peatones, la mitad de los cuales son mayores de cincuenta años, lo cual deja un panorama aterrador de jóvenes, con frecuencia desaforados, matando viejos, a veces despistados. Mi padre fue uno de esos viejos, arrollado por un motociclista que transitaba por la carrera 80 como alma que lleva el diablo. Esos muertos son una cifra sin rostro. Si todos hubiesen muerto en un solo accidente, habría una imagen de su tragedia, y la ciudad se alarmaría, pero, como no la hay, tampoco hay conciencia ni sentimiento ni espanto. ¿Es esto una fatalidad inevitable? Por supuesto que no. Desde la muerte de mi padre, en 2017, he escrito muchas columnas en los periódicos mostrando que esta tragedia tiene solución y que los tres mil muertos de la última década en Medellín son producto del desorden más que de la fatalidad.
En el paquete de medidas que se requiere para salvar esas vidas están los controles a la velocidad, cambios en la infraestructura, exigencias adicionales para otorgar el pase, restricciones a las agencias que venden motos, pero, sobre todo cultura ciudadana, que es un aprendizaje colectivo, o como diría Norbert Elías, un proceso de “gente civilizando a gente”.
La cultura ciudadana va de la mano de la represión a los infractores y eso debido a que no hay nada que menoscabe más las buenas intenciones de obedecer que ver a un número creciente de individuos haciendo trampa. El problema con estas medidas es que los alcaldes son los primeros en desestimarlas y eso debido a que los motociclistas se han convertido en un grupo muy bien organizado, con capacidad para bloquear la ciudad ante cualquier medida que limite su libertad de movilidad, así sea por su propio bien; en estas condiciones, bien sea por miedo a su reacción o por el interés político de no perder su apoyo, los alcaldes prefieren dejar las cosas como están.
Solo cuando la gran mayoría de la población tome conciencia de la gravedad de esta tragedia —algunos la llaman la otra guerra colombiana—, y de la necesidad de enfrentarla con una cultura de seguridad vial efectiva, habrá la suficiente presión ciudadana sobre los alcaldes y los motociclistas para conseguir que abandonen el círculo vicioso de complacencia recíproca que los encadena a la tragedia. ¿Cuándo empezará Medellín a enfrentar en serio este problema?
Que la educación sea pluriclasista
En Medellín, como en el resto del país y de casi toda América Latina, existe un fenómeno de segregación educativa que pone a los hijos de la clase alta y a los hijos de la gente pobre a estudiar en colegios distintos y a recibir un servicio educativo diferenciado: de buena calidad en el primer caso y de mala calidad en el segundo. En el libro La quinta puerta —Planeta, 2023— explicamos ese fenómeno y abogamos por una educación pluriclasista para los niños de todas las clases sociales, en la que no solo se garantice el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades, sino que se incentive el desarrollo de valores cívicos compartidos, lo cual se traduce en una mejor disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos, que tanta falta le hacen a esta sociedad. Este tipo de educación, además de que mejora la convivencia, reduce el costo que la sociedad paga por no darles educación adecuada a los miles de personas talentosas que, por falta de una buena formación, terminan trabajando en empleos que nada tienen que ver con sus talentos. ¿Cuántos científicos excepcionales, cuántos genios literarios, cuántos empresarios exitosos, cuántos inventores geniales se han perdido a lo largo de la historia de Antioquia y de Medellín por falta de buenos colegios para los pobres? No sobra agregar que la educación pluriclasista de calidad no es un ideal radical ni estrafalario: es una política estatal que todas las democracias modernas adoptaron desde hace más de un siglo, y no solo en Europa, también en Estados Unidos y en países latinoamericanos como Argentina, Brasil y México. En Medellín, hasta los años 60, había colegios muy buenos a los que iban niños de todas las clases sociales, y hoy mismo existe la red de colegios Cosmos School, que obedecen a ese modelo pluriclasista; su cobertura, sin embargo, solo supera levemente los cinco mil alumnos.
Los dirigentes de la ciudad y las élites en general, deberían apostarle, como lo hicieron hace un siglo, a ese ideal educativo pluriclasista, o por lo menos a reducir, tanto en la educación básica como en la superior, el apartheid educativo que impera en la actualidad. Esto implica construir colegios públicos de calidad y formar una nueva generación de profesores calificados, bien pagados, que hablen inglés, que sepan de pedagogías digitales, que se formen en facultades de educación renovadas y con vocación docente.
Cuidado del entorno
La protección del bosque nunca ha sido fácil en Antioquia, entre otras cosas porque se enfrenta a la cultura de provecho económico que el himno departamental celebra en su célebre verso del “hacha que mis mayores me dejaron por herencia”. Es cierto que el elogio del bosque arrasado —del prado de la finca bien podado y sin árboles— ya no es tan fuerte como lo era antes, y que son muchos los que hoy se oponen con vigor y sabiduría a esa cultura. Pero en este tema se necesita un cambio cultural con más envergadura.
Medellín se está expandiendo hacia el valle de San Nicolás y se espera que en unas pocas décadas cope completamente ese territorio de tal manera que forme una gran ciudad de dos pisos térmicos, el occidental y el oriental, conectados por túneles y autopistas. Cuando eso ocurra, el tema del agua será prioritario y su disponibilidad dependerá, en buena medida, de lo que se haga actualmente por proteger los bosques que todavía quedan sobre todo al sur del valle de San Nicolás. Pero esa cruzada no tiene un porvenir despejado; cuando yo era niño existía la idea de convertir el monte del Capiro —entre Rionegro y La Ceja— en un gran parque público para la recreación y la conservación natural. Los urbanizadores del valle lograron impedir que esa propuesta prosperara, y lo mismo está pasando hoy: en 2018 Cornare decidió sustraer casi la mitad del territorio del Distrito Regional de Manejo Ambiental de los Montes de San Nicolás, que rodean a La Ceja —el lugar donde nace buena parte del agua que baña al valle—, con lo cual abrió la posibilidad de que se otorguen licencias, como efectivamente viene ocurriendo para construir en ese territorio sustraído.
Ya es hora de que la sociedad le ponga un límite a esa codicia desmesurada del hacha y del concreto, entre otras cosas porque, sobre todo en el largo plazo, está destinada a engendrar una tragedia colectiva: puede beneficiar a unos pocos, o incluso a muchos en el presente, pero hipoteca el porvenir de los más jóvenes; ¿de qué sirve producir mucha riqueza inmobiliaria hoy si el día de mañana las generaciones que vienen —nuestros hijos y nietos— no van a tener agua?
El alma de la ciudad
Muchos alcaldes de Medellín han creído que lo fundamental para el futuro de la ciudad es el desarrollo económico, la innovación tecnológica, el emprendimiento y la construcción de obras públicas. No tengo la menor duda de que todo eso es importante, pero también sé que no es suficiente. Se necesita, además, mucho progreso inmaterial; de una cultura ciudadana que valore lo público y lo cívico, que convierta la educación en una prioridad y que proteja el medioambiente con un empeño mucho mayor que el actual. Medellín es mucho más que sus edificios, sus vías, su metro y sus puentes. Es también la buena imagen que la gente tiene de su ciudad, de sus autoridades y de sus conciudadanos, todo lo cual nutre un capital cultural fundamental para su futuro. Pero ese capital está amenazado por múltiples problemas, entre ellos las desigualdades sociales, la polarización política, el deterioro de los bienes públicos y la escasez de recursos naturales. Para protegerlo, la ciudad debe asumir una visión de largo plazo, imaginar sus escenarios futuros y anticiparse a las tragedias colectivas que se están engendrando actualmente.
El civismo, la educación y el medioambiente forman parte de la cultura de lo público que, en sintonía con las obras públicas, necesita la ciudad para tener un futuro mejor. Cuando se fortalezcan esos bienes inmateriales, esa alma colectiva, podremos decir de ella, como decíamos antes de los puentes, “si eso no es progreso, entonces, ¿qué es?”.
Colaboración especial de Mauricio García Villegas. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina —Bélgica— y doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de París-Saclay —Francia—. Este reconocido ensayista ha dedicado su obra a explorar las raíces morales, políticas y emocionales de nuestras sociedades. Autor de títulos influyentes como El país de las emociones tristes y El viejo malestar del Nuevo Mundo, donde indaga en las emociones colectivas, “una suerte de alma nacional”, que determinan el rumbo de los pueblos. También es investigador, profesor y columnista.














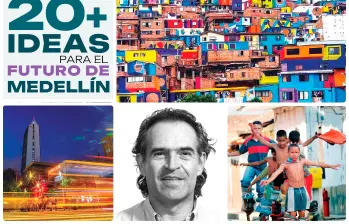
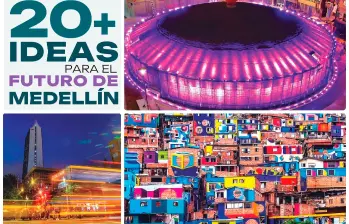





 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter